
En su “Deipnosophistae”, Ateneo de Naúcratis dejó escrito, en alusión al Museo y la Gran Biblioteca de Alejandría: “¿Para qué referirse a los libros, al establecimiento de las bibliotecas y las colecciones en el Museo, cuando están en la memoria de todo hombre?”. Los historiadores entendieron que su testimonio prefería laudar las riquezas de Ptolomeo II y el número y poderío de sus flotas navales, pero nosotros sabemos que esta conclusión es totalmente errónea.
Nuestro nombre es Demetrio de Falero, nacimos en el año doscientos setenta y cinco antes de Cristo, según vuestro calendario gregoriano, y, según esta forma vuestra de contar el tiempo, hace más de dos mil años que debimos entregar el cuerpo y el alma a los dioses. Sin embargo, fueron estos en su infinita misericordia, los que nos concedieron las vidas necesarias para llevar a cabo nuestra misión. Así, continuamos en este mundo trabajando para cumplir nuestro destino. Por desgracia, hemos demostrado no ser dignos depositarios de la fe de los dioses. Nuestra incapacidad y torpeza amenaza lo que durante siglos llevamos construyendo. Quizá el fin se acerca como castigo. Si finalmente fracasamos, la humanidad estará abocada inevitablemente a la oscuridad y la ignorancia.
Los dioses anuncian el próximo fin de nuestro tiempo, pero no podemos abandonar este mundo a su suerte sin dejar la verdad dispuesta sobre el papel, incólume y poderosa, con la esperanza de que otros continúen nuestra misión. No nos mueve a este acto vanidad ni orgullo alguno, sólo el deseo de preservar nuestro tesoro. Escribimos hoy a la manera de entonces: nosotros mismos cultivamos y preparamos el papiro sobre el que abandonamos estas palabras, huérfanas de nosotros. El cilindro de madera sobre el que se enrolla, lo obtuvimos en un mercado clandestino en la antigua Tiro; alojaba un papiro de la época del faraón Jufu. Sólo el cilindro es auténtico. La tinta diluida en mirra se desliza por el cálamo que sujetan nuestros temerosos dedos, sabedores de estar interviniendo, desde el amor pero no por ello con menos riesgo, en el orden que marcan los dioses para nuestro mundo.
Mi primer yo empezó a trabajar como aprendiz en la Gran Biblioteca de Alejandría años antes del inicio del reinado de Ptolomeo II, gran patrón de las artes y las ciencias que daría a la biblioteca y a nuestra amada ciudad el lugar que le pertenecía. Nuestro maestro bibliotecario, ya por entonces entre los principales, nos enseñó bien: nos transmitió el amor por los libros y el saber y nos dio el conocimiento necesario para su clasificación y conservación. Además, aprendimos de su carisma y bondad los rasgos que dotan a un carácter de la capacidad necesaria para dirigir a los hombres en cualquier gesta. Todo se lo debemos a él y, sin embargo, ni siquiera podemos ya recordar su nombre. El tiempo ha emborronado casi todo recuerdo personal y poco queda ya de aquellos días. Sólo atesoramos como falsas memorias lo que de la Gran Biblioteca se habla en los libros. Sólo recordamos del maestro el conocimiento que nos brindó, nada más.
A la muerte de nuestro maestro, justo el año en que Ptolomeo II inicio su reinado, nos llamaron a ocupar su puesto como bibliotecario principal. Entonces, nos prometimos a nosotros mismos luchar para que los fondos de la biblioteca llegasen a acumular todo el saber del mundo occidental conocido, para que fueran depositarios de todo el conocimiento que el hombre había conquistado durante siglos desde el intelecto y la razón. Así, logramos para nuestra sagrada institución por ejemplo, algo insólito sólo años antes, la traducción al griego de los cinco volúmenes del texto hebreo de la Torá, llamada por vosotros la Biblia de los Setenta, por ser ese el número de los traductores que se emplearon en la tarea.
Sin embargo, pronto nuestros viajes y la ampliación progresiva de nuestro conocimiento, nos hicieron creer que no eran las copias, sino los originales, los que tenían valor para los hombres. Creíamos defender el valor histórico, el valor sentimental de la tinta llevada por las manos de los conquistadores de las ideas al papiro. Esta errada idolatría hacia el fetiche que contenía el saber, sólo es justificable por la ignorancia de nuestra juventud. Y digo juventud puesto que, aunque rondábamos ya la edad a la que los hombres de nuestro tiempo abandonaban este mundo, aún nos favorecerían los dioses con la longevidad necesaria para comprender que el verdadero tesoro se encuentra en el contenido de las palabras y no en su receptáculo.
Por aquel entonces, y aún a fin de satisfacer esta necesidad de posesión de los volúmenes originales, convencimos a los atenienses, en uno de nuestros múltiples viajes a Grecia y gracias a nuestra buena reputación entre ellos, de que era conveniente que enviasen a Alejandría los manuscritos de Esquilo para que pudieran ser copiados. Ofrecimos una elevada suma como fianza por los textos, pero una vez que los manuscritos estuvieron en manos de nuestros copistas, bajo nuestra custodia en las salas de la Gran Biblioteca, convencimos, víctimas de aquella estupidez, a Ptolomeo Filadelfo, nuestro faraón, hijo de nuestro benefactor Ptolomeo II, de que bien valía perder aquella suma a cambio del incalculable valor de aquellas obras. Fue idea de Ptolomeo, y no nuestra, devolver las copias a los helenos; y es que los dioses ya insistían, forzando nuestra mísera razón a comprender, en la verdadera naturaleza de nuestra misión. Porque si la auténtica fuente del saber se encontraba en las palabras, contenidas en los rollos que se apilaban en nuestros armarios, no eran estos sino aquellas las que había que conservar por encima de todo, incluso de nuestras vidas.

Pero los hombres somos testarudos y no entendemos la revelación divina más que en raras ocasiones o cuando, en situaciones muy extremas, nos asomamos al final de nuestros días y comprendemos triste e inútilmente qué debimos haber hecho y no hicimos. Ocurrió por aquel entonces que Julio César vino a Egipto en persecución de Pompeyo tras la ruptura del triunvirato y el desencadenamiento de la guerra civil. Y si bien su objetivo era dar a muerte a Pompeyo, al descubrir cómo la protección que su yerno y antiguo amigo había rogado a Ptolomeo XIII, había sido respondida con la traición del eunuco Potino y su muerte, César sintió que el ultraje al que se había sometido a aquel al que hubiera querido matar él mismo, concernía, de repente, a toda Roma. Aportó entonces sus fuerzas a la hermana del rey, Cleopatra, que luchaba por el trono, cambiando así una guerra por otra. En plena batalla en las costas de nuestra hermosa Alejandría, teas incendiarias fueron arrojadas por orden de César contra la flota egipcia amarrada aún en el puerto, cebándose el fuego en la ciudad, extendiéndose como lenguas de maldición sobre ella y alcanzando fatalmente nuestra biblioteca.
Corrimos los hermanos bibliotecarios a cargar baldes de agua desde la fuente a las puertas del Serapeo para apaciguar las llamas que ya devoraban los secos volúmenes y se extendían rabiosas. Devoraban sin piedad el saber de los hombres, aumentando el poder del reino del caos del que provienen. Los más ancianos se recluyeron dentro del templo, más seguro en el interior de la ciudad, no sin acarrear consigo cuantos rollos podían sus cansados miembros. Llorábamos, como si con nuestras lágrimas quisiéramos aumentar la humedad salvadora, de rabia e impotencia, al ver cómo la ignorancia de un puñado de hombres podía acabar tan fácilmente con la obra de los mejores, de aquellos bendecidos por los dioses con la capacidad para alumbrar nuestros destinos con sabiduría. Habíamos empezado a trabajar ordenadamente, pero pronto el dolor, la frustración y el miedo, nos hicieron desbaratarnos en un caótico ir y venir, intentando salvar los volúmenes y las vidas a un tiempo.
Pocos recuerdos me quedan de mis vidas, pero el momento de la revelación es un nacimiento que ningún hombre olvida porque marca el inicio de su verdadera existencia y el cumplimiento del destino que los dioses le tienen reservado. En pleno fragor del incendio, acabamos en una de las salas de los copistas. Ningún hermano luchaba allí contra el fuego y, en su soledad, éste avanzaba implacable hacia los libros. No sé qué torpeza nos hizo cometer la rabia, pero, de pronto, nos vimos envueltos por las llamas que cubrían ambas puertas de la sala. No sabíamos cómo podríamos escapar de la muerte en aquellas circunstancias y encomendamos nuestra alma a los dioses, rogándole a Serapis, como último deseo, que nuestra amada ciudad no cayera pasto de las llamas.
Nos encontraron en un armario, casi ahogados por el humo. Milagrosamente, vivos aún. Sólo los cuidados de nuestros hermanos nos devolvieron al mundo de los vivos, pero del otro lado trajimos la revelación y nuestro destino. Si el objeto de nuestro trabajo era salvaguardar el contenido de las obras y estas se prestaban tan fácilmente a la destrucción y el saqueo, lo que debíamos hacer era memorizarlas, atesorarlas en nuestras mentes. Varios hombres por obra asegurarían su pervivencia a pesar de todo. Tendrían que acabar con los hermanos, que podrían llegar a contarse por miles, si trabajábamos con ahínco, para destruir el conocimiento que protegíamos. Así, los bibliotecarios nos convertimos en receptáculos y verdaderos custodios del saber sin que nuestro secreto traspasara jamás nuestra comunidad.
En aquel incendio se quemaron cuarenta mil volúmenes de los cuatrocientos mil con que entonces contaba la biblioteca. Y poco a poco nosotros mismos fuimos destruyendo los depósitos que quedaban. Para obligar a la memorización, para evitar, por orgullo quizá, la destrucción por manos menos respetuosas y para dotar a nuestra misión de su verdadero sentido, íbamos quemando lo que ya recordábamos. Los hermanos fueron enviados por el mundo destinados a proteger sus memorias. Poco espacio quedó en ellas para sus vidas personales. Poco recordamos nosotros mismos de nuestras propias vidas, pues ocupan nuestra mente varios volúmenes perdidos para vosotros. Poco porque, en esta longevidad que nos concedieron los dioses, el olvido sólo ha tenido misericordia con lo que ellos nos ordenaron custodiar.
Como para confirmar nuestra revelación y hacer más fuerte nuestra fe en la misión que nos había sido encomendada, la destrucción se ensañó con nuestra amada ciudad: la Guerra de Kitos; la Guerra Bucólica; la rebelión de los usurpadores Avidio Casio y Pesceni Níger; el brutal saqueo que ordenó Caracalla; la destrucción de Valeriano, de Zenobia y Aureliano; todo conquistador coronaba su victoria con la aniquilación de nuestros volúmenes, ignorantes de que muchos eran ya pergaminos en blanco o con galimatías que no valían nada.
También murieron hermanos. El Serapeo se convirtió en nuestra vivienda, donde nos refugiábamos para orar y tratar de convocar el favor de los dioses para que nuestra ciudad siguiera adelante. Y cuentan las crónicas que muchos de nosotros emigramos cobardemente a Bizancio huyendo de la muerte, sin saber que eran nuestros enviados al mundo para salvaguardar la cultura de occidente.
Alejandría cayó en el doscientos noventa y siete antes de Cristo, tras el asedio de ocho meses al que nos sometieron las tropas de Diocleciano que, finalmente, tomaron y saquearon lo poco que quedaba de nuestra amada ciudad. Ordenó Diocleciano quemar los libros relacionados con la alquimia y las ciencias herméticas y esto acabó con la mayoría de los fondos de nuestra biblioteca al arrojar, nosotros mismos, los rollos en blanco que temíamos descubrieran.
Nuestra amada ciudad pareció rebelarse inútilmente contra su aciago destino y se cuentan por veintitrés los terremotos que sacudieron a nuestros enemigos instalados en la ciudad durante los siguientes diez siglos. Nunca recuperaría su esplendor y gloria, pero, nosotros, los hermanos, hemos preservado para el mundo lo más valioso que sus muros escondían.
Tras la caída de la ciudad, como señuelo, algunos hermanos mantuvieron la actividad en la pequeña biblioteca del Serapeo. Defensores de nuestra misión, cayeron mártires cuando el emperador Teodosio el Grande a petición del patriarca cristiano de Alejandría, envió un decreto de prohibición contra el paganismo. Las revueltas se sucedieron hasta que el templo de Serapis fue asaltado por una turba en la que se mezclaban cristianos y pobres ignorantes a partes iguales, que imaginaban, quizá, que nuestro famoso tesoro consistiría en oro y joyas y que encontraron, tan sólo, papel y palabras que no podían descifrar.
Vuestros historiadores se extrañan de que, aún habiendo caído el Serapeo en el siglo V, el historiador hispanorromano Paulo Orosio diera cuenta un siglo después de que el saqueo de los armarios del Serapeo se hiciera por hombres de su tiempo y que, también, el filósofo alejandrino Ammnoio de Hermia llegara a describir en pleno siglo VI la biblioteca como si aún quedara en pie y declarara que custodiaba entonces dos copias de “Las Categorías” de Aristóteles. Y dudáis, a causa de estos testimonios, de que realmente se destruyeran los libros y la biblioteca, sin comprender que lo que siempre se salvó fue el contenido y que estos hombres, simplemente, coligieron la existencia de nuestra hermandad.
Algunos escritores de vuestro tiempo fabularon también en torno a la existencia de nuestra sociedad secreta. No hay verdad en el mundo que permanezca oculta a la imaginación de los hombres. En vuestros modernos libros se cuentan a menudo historias sobre una memoria colectiva que salvaguarda algún tesoro del conocimiento.
Sólo nosotros de entre nuestros hermanos, fuimos tocados con el don de la longevidad. Durante siglos hemos velado por la continuidad de la orden, por la sustitución de cada hermano, por el mantenimiento de la regla de establecer varios custodios para cada obra, pero en estos últimos siglos nos ha sido muy costoso encontrar fieles a nuestra misión. Ateneo de Naúcratis sufriría hoy la decepción de encontrar una exigua memoria de nuestros libros y nuestra amada biblioteca. Vuestro tiempo y vuestros hombres reniegan de un conocimiento que creéis superado e innecesario. Habéis basado vuestra civilización en lo poco que quedó materialmente de la nuestra, en las copias indignas de los romanos y en la errada, por humana, labor de los cronistas. No nos dieron los dioses a conocer el momento en que el saber que recordamos debía ser cedido a los hombres. A la vista está que aún no han llegado a pisar la tierra aquellos incapaces de sentir el ansia de destrucción que provoca el saber inaprensible.
Nuestro tiempo toca a su fin y así lo sienten nuestros huesos. Los pocos hermanos que quedan conservarán en sus memorias parte del saber que aún hemos conseguido rescatar del fluir de los siglos. Tendrán que elegir un líder que les ayude a organizarse en el futuro. Sospechamos que nos queda poco tiempo y no alcanzamos a entender, y quizá sea desafiar a los dioses intentar hacerlo, cuál es el objeto de nuestra misión, si los que nos la ordenaron permiten, finalmente, que nuestras memorias se diluyan en el vacío, como las de los demás hombres.
Quiera Serapis proteger la biblioteca de Alejandría más allá de nuestra muerte. Si es magnánimo y así conviene a sus designios, sobrevivirán un tiempo en vuestro mundo todas las obras del filósofo Aristóteles, veinte versiones de la “Odisea”, “La esfera y el movimiento” de Autólico de Pitano, “Los Elementos” de Hipócrates de Quíos, las noventa obras que desconocéis de Sófocles, los tres volúmenes de la “Historia del Mundo” de Beroso... Si no, acabarán uniéndose, ellas también, a la vasta suma de lo olvidado.

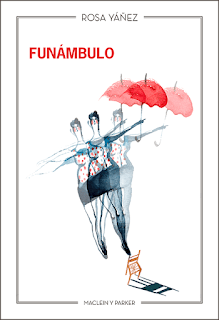
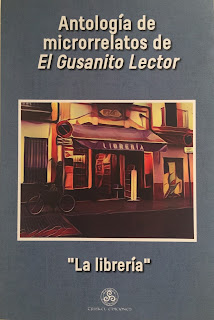














2 comentarios:
Mola
Asias
Publicar un comentario